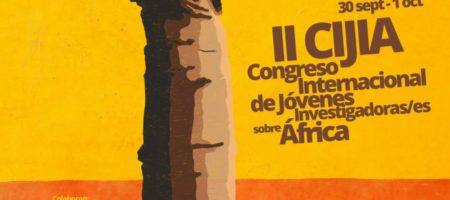La fecha 12 de octubre está lejos de no ser controvertida. Para unos, se trata de una fecha de unión y de exaltación de la identidad nacional, para otros fue el inicio de una opresión que relegó a diversos pueblos a la subalternidad. Esta última visión, gana cada vez más notoriedad o, como mucho, tenida en cuenta de cara a evaluar el proceso histórico surgido del llamado «Descubrimiento de América». En todo caso, lo que pretende celebrar es la proyección y legado español en América; lo conocido como «Hispanidad», identidad que, según distintos intelectuales, no dejaría de ser más que una proyección supremacista, en la que la identidad de diversos pueblos no-blancos quedaba en los márgenes.
Ahora bien, lo que se presenta como un encuentro entre «dos mundos» invisibiliza otras realidades: la llegada de los europeos a América acabó repercutiendo, sobre un tercer actor: el continente africano y especialmente sus pueblos al que al igual que a otros pueblos del «nuevo continente» se les impuso un sistema de estratificación social en el que el componente eurocéntrico relegaría a unos a la esclavitud y a otros a la desposesión. En ese preciso momento histórico; «el negro/africano» obtuvo su identidad negra y el «indígena» obtuvo la suya, identidad que se empezarán a construir en contraposición con la del «europeo/blanco».

El origen de La Hispanidad
La celebración de esta festividad nace en un periodo en el que tenemos a una monarquía española en decadencia -pérdida de las últimas colonias al final del siglo XIX- que trataba tanto de afianzar su imagen interna, como de proyectar otra que había perdido, como potencia. Además, los nuevos estados hispanoamericanos, independizados durante el primer tercio del siglo XIX, trataban de reformular sus relaciones con la antigua metrópolis y limar asperezas con ella. Todo en un contexto en el que mucha población española emprende un proceso de migración que acaba por establecerla en varios países de Hispanoamérica.
De esta sinergia de intereses de las élites de ambos continentes surge la voluntad de celebrar aquello que consideraban que tenían en común: un mito fundador, la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani, hecho histórico que -según los implicados- inició el encuentro entre dos pueblos y que dieron como origen a una nueva «raza», que respondía más a aspectos culturales, religiosos y lingüísticos que a fenotipos concretos. Aun así, el término se reemplazó por el de «Hispanidad», ya que el primero se volvió políticamente incorrecto, especialmente en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Este concepto de Hispanidad se apoyaba sobre tres rasgos fundamentales y fuertemente ligados entre sí: (1) un nacionalismo basado en el recuerdo de un imperio perdido, (2) la universalidad del catolicismo, frente a los ideales liberales que recorrían Europa y América y (3) una idea racialista que excluía a otras poblaciones. Nos detendremos sobre este último rasgo, ya que esta idea de Hispanidad, heredada del Imperio y que hace alegoría al encuentro de «dos mundos», tiende a ignorar la implicación de un tercero en discordia: el continente africano, que en última instancia está implicado de manera directa en la configuración de las sociedades hispanoamericanas y ahora mismo excluida de esta idea universal de Hispanidad.
La Raza como base de la Hispanidad.
La exclusión e invisibilización de los pueblos negroafricanos en toda la idea de la Hispanidad no es baladí, ya que forma parte tanto de un proceso histórico como de la construcción del «otro», y se encuadrada dentro de un engranaje social concreto. Esta omisión es producto tanto del Sistema de Castas construido en el siglo XVI como de las teorías racistas que recorrieron el continente europeo a mediados del siglo XIX. Estos dos elementos sirvieron para justificar dos hechos históricos que supusieron la opresión para los pueblos de África: el Comercio Triangular (entre los tres continentes) que condujo a la esclavitud de millones de personas y la Colonización del continente africano, que comenzó en el siglo XIX y les desposeyó de su legítimo autogobierno.
A este respecto podemos afirmar, como apuntaba Aníbal Quijano, que esta idea de “raza” que perdura todavía se trata de un constructo ideológico mental moderno, a la par que un instrumento de dominación social, iniciado hace más de 500 años. Esta misma es la que comenzó a ejecutar distinciones entre los distintos grupos humanos, con lo «blanco» por encima, siempre desde la autodefinición – definición de lo «blanco» y civilizado- y la heterodefinifición- definición de lo no-blanco, atrasado -que se da en toda relación de poder. Esta repartición de roles sociales con el «negro» en el escalafón más bajo, fue retomado a su vez durante el reparto y colonización de África a finales del siglo XIX.
El ideal de raza perduró en el imaginario colectivo a través de los siglos, hasta el punto en el que el Darwinismo social, el surgimiento del racismo biológico y el desarrollo del capitalismo empujaron el proceso de colonización, esta vez en el propio continente africano. En este proceso se vuelve a establecer una categorización social por la cual «lo blanco» volvió a situarse por encima con todas sus acepciones -lo civilizado, el progreso- frente a lo «no-blanco» lo bárbaro, lo incivilizado. Es por tanto que el concepto de Hispanidad tampoco quedó exento de esta corriente de pensamiento, asimilándose a lo «blanco», o en su defecto y en un contexto hispanamericano al mestizo.
El resultado de estas relaciones de poder ha permeado el imaginario colectivo de varias generaciones. Como afirman varios autores; la creación de estas categorías raciales, acompañadas de sus prejuicios y estereotipos son las que han conformado tanto la autopercepción de las sociedades española e iberoamericana actuales, como la «heteropercepción» de lo considerado como «el otro».
Esto ha afectado no solo a la representación de lo «africano» en la cultura y la educación, sino que también a la posición de africanos y afrodescendientes en estas sociedades. Deberíamos añadir que el legado de esta autopercepción etnocéntrica también ha afectado en el modo en el que estos tres mundos y sus sociedades interactúan entre sí: África sigue siendo la gran desconocida dentro de la Hispanoesfera y lo poco que se conoce está altamente influenciado por una visión eurocéntrica del mundo.
Una visión que vuelve a establecer a África y al «africano» en una posición de vulnerabilidad y de dependencia ante Occidente, apoyada a su vez por un discurso paternalista que vuelve a invisibilizar al continente y a tejer una percepción negativa del continente y sus poblaciones. La entrada en escena de los medios de comunicación masivos y nuevas tecnologías, lejos de ayudar en la deconstrucción de los discursos los ha perpetuado y legitimado, culminando en esa idea de lo africano como algo lejano y ajeno que amenaza la identidad cultural y la seguridad a través de términos como “ola migratoria” o “asalto a la valla”.

Una nueva narrativa, o vuelta a los mismos estereotipos
De esta forma, el concepto de lo «hispano» no puede desligarse de la de «raza». Ambos son constructos sociales producto de las colonizaciones de América y África, se han ido retroalimentando de manera que han servido de justificación para ejercer opresión hacia otros pueblos.
Por otro lado, los prejuicios, los estereotipos que iban ligados a los que no formaban parte los pueblos no considerados hispanos, han ido calando en el imaginario colectivo de las sociedades de la Hispanoesfera de manera que, primeramente, se han invisibilizado a las minorías raciales existentes -alejados de lo blanco/mestizo- en las distintas sociedades y, segundo, se ha establecido una narrativa injusta, presente en la cultura, la educación y en los medios, que ha ayudado a perpetuar el desconocimiento y la invisibilización del continente africano y todo lo relacionado con lo «negro»/lo indígena/lo moro.
Solo queda ver qué pasos se deben dar, de cara a conformar una narrativa que ayude a reconfigurar las relaciones entre los tres continentes o bien que fomente el ensanchamiento de la idea de Hispanidad.
Autor
Santiago Neltoh Mangomo (Madrid, 1993) estudió un Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (UCM) y más tarde un Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (UAM). Ahora mismo, contribuyendo a cambiar la narrativa sobre mi continente de origen en Puerta de África.