Estaba intrigado por la nueva película que se iba a estrenar. Nada más y nada menos que una película que se desarrolla en Guinea Ecuatorial. Yo soy de padres guineanos, y he nacido en España, por lo que los sentimientos se multiplicaban fruto de esta curiosidad, ya que Guinea, la Guinea española, fue siempre un gran secreto para aquellos que nunca la conocieron.
En mi casa y en mi círculo familiar era y es evidente que Guinea y cualquier noticia sobre ella tenían un valor inestimable por la distancia, por la familia, por lo político y… por casi todo en general. En mi hogar, Guinea estaba representada por la salsa de cacahuete, la módica, las formas y maneras de bailar, la música y el idioma que hablaban mis padres sin que yo comprendiera nada.
Pero fuera de mis fronteras domésticas, Guinea Ecuatorial era ya no sólo una incógnita sino un pasado que se quería borrar, conscientemente, de la memoria colectiva. Por ello padecemos por parte de España la aniquilación de cualquier sentimiento de empatía y responsabilidad desde lo político y justificando la situación actual de Guinea como fruto de cleptómanos y asesinos.
Más allá de Obiang, responsabilidades españolas
La historia de Guinea Ecuatorial parece que se reduce a la de su presidente y todo viene y gira en torno a la figura de este hombre que ostenta uno de los regímenes más longevos en África junto con Paul Mugabe. Pero, antes de mirar los últimos 40 años de la historia de Guinea, deberían saber que fue una colonia española, el lugar donde Iberia inició su primer vuelo y donde el ferrocarril fue pionero dentro de los dominios españoles, cuando se reconocía como una provincia de ultramar.
Hay Historia de España en Guinea e Historia de Guinea en España. Sin embargo, los acontecimientos recientes no explican y languidecen a la hora de hacer balance y reconocer estos lazos. Lo que antes estaba unido por una colonización singular y católica en su trasfondo, con un peso sustancial del franquismo, desapareció como si todo ello hubiera sido fruto de un mal sueño. Toda la responsabilidad del porqué y el devenir de Guinea quedaron a la deriva de sus intereses y de las fuerzas convulsas en su interior y exterior de aquella época de independencias malogradas o bien llevadas dentro de África.
Nada justifica el ostracismo y el olvido que ha sufrido esta parte de la Historia, algo que también les pasó a los saharauis. Parece ser que España cuanto más se centraba en el olvido de sus años recientes de Historia colonial, con cierta vergüenza y apatía, más se introducía tímidamente en los símbolos democráticos. Ese olvido no fue inocente, era la forma de eliminar los símbolos patrióticos de una patria que se postuló como centinela de Europa en salvaguardia de unos valores caducos y rancios. El régimen franquista exhibía estos símbolos con orgullo hasta que se marchitó y desapareció fruto del desgaste y del empuje democrático de sus nuevos líderes dentro del contexto europeo.
Así que, en esta España, 40 años después, parece ser que poco a poco se empieza hacer una reflexión sobre los acontecimientos recientes, aunque sólo sea en el cine, se trata de un acierto o avance. No obstante, para aquellos que crecimos en la invisibilidad o como fruto del devenir histórico como compatriotas de una patria que no nos recuerda, nos sentimos tremendamente decepcionados.
Palmeras en la nieve y las memorias de África
Esperaba ver una película fiel a los símbolos de la época de ese franquismo y catolicismo con el que machacaron a las poblaciones autóctonas hasta casi hacerles creer que todo lo suyo era fruto de la maldad. Esperaba ver una película situada en el tiempo contando en qué momento y lugar sucedió todo. Lejos de eso, el film se centra en una historia de amor entre dos personajes: un hombre de la península y una mujer bubi, ambos españoles por esa época, no hay que olvidarlo.
La historia no cuenta por qué los patronos de esa época hablaban inglés, que realmente no es inglés sino Pidgin o broken english, que era lo que hablaban los braceros nigerianos que por esa época trabajaban en Fernando Poo. No explica tampoco que esos braceros los traía una de las familias más ricas de Guinea apellidada Jones y que estaban antes que los españoles. Esto, tal vez, no era necesario, pero hubiera estado bien tener una visión un poco de más largo alcance sobre la situación histórica vivida en esa época.
Sin embargo, se centra casi en exclusiva en el amor de los protagonistas como si el decorado diese igual, cuando es realmente lo que da fuerza a su historia debido a que es el marco histórico y cómo los personajes hacen frente a las circunstancias lo que dará valor a su amor.
Lejos de dibujar un panorama auténtico de lo que se vivió en esa época, esboza una visión maniquea entre negros y blancos, donde los negros están acordes con miles de tradiciones místicas en contacto con la naturaleza y donde el hombre blanco simplemente expolia y explota a los negros en su propio beneficio. Una visión maniquea peligrosa donde las personas negras solo pueden ser valoradas por su cercanía a la naturaleza y las personas blancas se dibujan como seres despreciables por su lascivia e intereses materiales. Flaco favor hace a las mujeres autóctonas del país que por aquella época las expone como putas exceptuando a las bubis.
¿Y los hombres?, eran poco más que esclavos siempre al servicio de alguno patrono blanco al que acompañaban hasta a los baños. De una forma fugaz aparece un hombre negro dentro de una multitud de hombres y mujeres blancas en una fiesta de la clase alta y empresarial de la isla. Vestido con traje y corbata da a entender que existía o existió una clase formada e intelectual cuyo símbolo de distinción en la película es su indignación con el dominio español.
También es cierto que hay un momento donde parece ser que los autóctonos creen tener intención de levantarse contra los colonos blancos, pero se narra desde una perspectiva muy alejada de la realidad en la cual, el guineano gozaba de dos tipos de estatus: emancipado o emancipado pleno. Los ecuatoguineanos de esa época si veían a un blanco por la calle tenían que cruzarse de acera para permitirles el paso. Y si alguien gozaba de impunidad para asesinar, matar y violar, ése era el colono. En esa parte algo de veracidad hay en la película.
Los problemas también surgen cuando tienen que retratar una Guinea más actual y en una de las partes de la película uno de los personajes guineanos dice haber estado en la cárcel de Black Beach. O cuando le preguntan por qué ha estado allí, y solo dice “por ser bubi”, sin explicar absolutamente nada, como si fuera un hecho evidente. Es por todas estas cosas por las que la película tiene un punto peligroso que conviene recalcar.
Las consecuencias de la película
Hay un esfuerzo manifiesto por pasar por alto toda una serie de símbolos inequívocos que hacen referencia al momento y el lugar y lo que allí se vivió. La Historia tiene un valor que hay que respetar: debemos ser fidedignos a lo que sucedió para dar mérito a esos hechos y a las responsabilidades dentro de la conciencia de un país o pueblo. Si cogemos y admitimos el deber de reflejar ciertos momentos debemos hacerlo con cierto compromiso, ya que esos hechos no nos pertenecen, son patrimonio de los protagonistas de aquella época, los cuales dejaron en el pasado un esfuerzo manifiesto por el que se les juzgará. Gracias a esto se consolidará un futuro sobre el cual se construirá una imagen con la que dignificar, o no, y crear o perpetuar ciertas actitudes que marcarán la convivencia entre ciudadanos o personas de un mismo país.
La película de Palmeras en la nieve viene para falsear una historia de un país, Guinea Ecuatorial. Y para contar un relato de amor con profundos complejos, donde pueden leerse las teorías del buen salvaje de Rosseau y, en definitiva, la perturbación de España y de los españoles a contar públicamente sus últimos 100 o 50 años de historia.
La Historia de Guinea es también la de España
Porque es evidente que España obvia el conflicto del último siglo y siembra posturas divergentes en una multitud de sucesos, como el de Paracuellos, y de hechos más recientes como los del 11 de Marzo.
Los últimos 50 años de la historia de España quedan en silencio, y con ellos las víctimas y culpables de muchos hechos. Pero lo que no tiene justificación es que España incluya a Guinea como si todavía fuera su colonia y sienta el derecho de reinventar esa catastrófica colonización en un escenario más cercano a Alabama y las plantaciones de algodón que lo que fue la industria del cacao en Malabo. Parece ser que nos queda a nosotros, los guineanos e hijos de guineanos, recordar no sólo nuestra Historia, si no también la de este país cuando colonizó Guinea en plena época franquista. Somos la salvaguardia, sin quererlo, de esta pérdida de memoria, sin olvidarnos de los saharauis, fruto de esa psicosis y de esa falta de protagonismo tan característico de España.
Autor
Edjanga Jones (Madrid 1982), es hijo de guineanos. Su cultura es la mezcla, los universos contrarios que conviven en un mismo plano. Por ello, no se arruga al convivir tanto con los signos europeos (Jones, apellido proveniente de antiguos esclavos) y africanos. Es autor de la novela Heredarás la tierra (Editorial Carena).
Foto de portada: Ben Sutherland

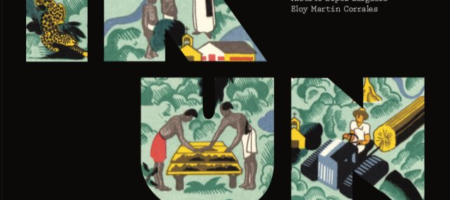






A mí también me pareció que no reflejaba bien las costumbres de Guinea en aquellos tiempos. No solo los hechos si no también el vestuario. En el entierro del padre del protagonista todos iban de negro. En Guinea nadie vestía de negro ni en los entierros. Se ve que la encargada del vestuario copiaba a las pelis americanas. Y en las fiestas las señoras no iban tan emperifolladas, iban bien pero sencillas. Y así muchas cosas.